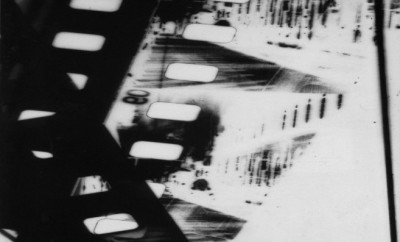En el principio

En un ejercicio de honestidad autoanalítica, Roberto Coria desanuda las influencias artísticas y del entretenimiento que lo han llevado a ser el escritor que es. Sería imposible hacer un recuento de todas sus influencias, sin embargo, Coria reconoce qué le debe a Plaza Sésamo, a los Intocables, a los cómics, a su gusto por los villanos, a Miguel de Cervantes Saavedra, a Óscar Wilde, Batman y Bram Stoker, y a muchos más en la configuración de su propio estilo como dramaturgo y literato especialista en cine.
Roberto Coria
1
Siempre he pensado que los ejercicios donde revelas tus mayores influencias y obsesiones, además de ser una especie de confesión, son sesiones unilaterales con el psicoanalista. También son una gran oportunidad para compartir con tus adeptos un poco de ti, revelarles las razones que te colocaron detrás de un teclado. En mi caso, todo comenzó con los capítulos de Plaza Sésamo que veía todas las tardes, sentado en un pequeño sillón de hule espuma, al lado de mi hermano Quique. Éramos Enrique y Beto –Ernie y Burt, según sus nombres originales–, colmo de las coincidencias. El hambriento lobo feroz que era entrevistado por la rana René –la rana Kermit– y el obsesivo Conde Contar –cuyo nombre en inglés, The Count, es doblemente significativo– fueron dos de los primeros monstruos que me fascinaron. Luego vinieron los libros que me procuró mi madre y que me leía todas las noches. Siempre he dicho que ella es la responsable de que mi imaginación tenga alas de murciélago. Recuerdo cómo acudíamos religiosamente cada semana a la Comercial Mexicana de Pilares para comprar la nueva entrega de la bella colección de clásicos infantiles ilustrados editados por José Emilio Pacheco –cuya grandeza no conocía a mis tiernos 5 años de vida. Acompañaron a éstos otros libros que ella adquiría en su trabajo, adaptaciones de historias similares o de películas hoy clásicas de Walt Disney. En sus páginas conocí las historias de los hermanos Grimm, Charles Perrault y Hans Christian Andersen, pobladas de ogros, brujas caníbales, niños abandonados y mujeres capaces de las acciones más viles. Paralelas fueron esas excursiones memorables al recientemente derribado cine Continental, la catedral de mi primera educación cinematográfica, con las obligadas carreras por su extenso pasillo, entre interminables hileras de butacas, hasta que llegaba el momento de sentarse y disfrutar la película. Hoy critico la manera en que Disney edulcoró esos cuentos terribles que me cautivaban, pero en ese momento eso era irrelevante.
En muchos modos no podemos culpar a Disney: ésa fue la fórmula que le permitió convertirse de un humilde dibujante en un magnate que conquistó todos los medios de comunicación. Supo beneficiarse de la inocencia de los niños y de los bolsillos de sus padres para construir un gran negocio. Pero eso no es lo que me disgusta. Ya lo dijo el Guasón del difunto Heath Ledger: «Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis». Lo que me causa serios conflictos es que lo comercial corrompa la esencia de las cosas. De ahí viene mi temor por la reciente adquisición de su compañía de Marvel Comics, los Muppets y la franquicia de Star Wars. Me indigna profundamente ver al robot R2-D2 con unas orejitas de Mickey Mouse. El voraz aparato mercadológico de Disney ya está en marcha. En un año, hordas de aficionados se deleitarán con el Episodio VII de la saga espacial.
Pero regreso a lo esencial. Maléfica transformada en un dragón negro que escupía fuego al gallardo príncipe, la humilde marioneta que deseaba ser un niño de verdad, el elefante subestimado que consiguió uno de los sueños más acariciados del hombre, o la bella y malvada reina que bebía una pócima y se convertía en una horrible vieja para dar una manzana envenenada a su enemiga son algunos de los personajes más entrañables de mi niñez. Precisamente con Dumbo aprendí cuán cruel puede ser el hombre con lo diferente.
Luego vinieron las sesiones vespertinas frente al televisor, muchas al lado de mi abuelo materno, a quien admiraba profundamente –y sigo admirando– porque cazaba monstruos en la vida real. Inevitables fueron Los intocables –con Robert Stack como Eliot Ness– y la vieja versión de Batman con Adam West (hoy reconozco que su espíritu kitsch atenta contra la esencia del personaje, pero era increíblemente divertida en ese entonces). Desde ese momento se convirtió en mi héroe. Cuando fui capaz de leer conocí sus aventuras en los cómics y las del Hombre Araña, así como otros clásicos de la literatura en versiones convenientemente abreviadas e ilustradas: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, Los tres mosqueteros y El hombre de la máscara de hierro, de Alexandre Dumas, Moby Dick, de Herman Melville, Frankenstein, de Mary Shelley, y, sobre todo, Drácula, de Bram Stoker.
Algo sucedió en mi interior al conocer esa novela. A la distancia puedo admitir que fue amor a primera vista. Gracias a ese feliz encuentro puedo comprender el estremecimiento de Julio, el niño del cuento de Richard Matheson, al conocer por primera vez al chupasangre aristócrata. Aún hoy, a pesar de que he estudiado otras figuras y temas, no puedo evitar una especial atracción por los vampiros. Aún conservo ese libro; posee un lugar privilegiado en mi biblioteca personal y es el origen de muchos proyectos en que me he embarcado en tiempos recientes, de muchas satisfacciones e inmensas dichas. Me cuesta comprender cómo muchas madres de nuestros días censuran el deseo de sus hijos de leer obras como las que acabo de mencionar. Temen «descomponerlos». Yo creo que, por el contrario, les beneficiarían. Les permitirían conocer, a través de metáforas, los dos lados de la moneda, el bien y el mal, la elección natural que conforma nuestra personalidad y valores. ¿Cuántos de nosotros tenemos el privilegio de ser fieles a nuestras obsesiones infantiles? No se trata de permanecer en esa etapa, sino de incorporar ese sentir en la vida adulta, conservar la magia y la inocencia, la capacidad de asombrarnos ante lo maravilloso. Ése es el antídoto perfecto para enfrentar los horrores cotidianos. Soy el niño que deseaba ser bombero y lo logró.
2
Nunca he ocultado mi fascinación por los villanos. Si tengo que elegir entre el bueno y el malo en una novela o una película, siempre me decidiré por el segundo. Es irónico –incluso contradictorio– dadas mis actividades, pensamiento e indignación cotidiana por la oscuridad del ser humano. Aclaro algo: no me pongo del lado del crimen organizado –de la vida real–, pero sí de parte del profesor Moriarty, del Guasón o del conde Drácula. Hay algo fascinante e irresistible en estos personajes: nos permiten enfrentar, desde la seguridad de la página impresa o la imagen en movimiento, nuestra naturaleza interior y primigenia como individuos. Son los que aportan el conflicto en toda historia, los que realzan las virtudes y recompensas del bien. Nadie nace malo, a pesar de que algunos genetistas insisten en que en ciertas personas la maldad es una especie de «defecto de fábrica». Si esto fuera cierto, existe un alud de factores externos que pueden mitigarla. Creer inequívocamente en la maldad nata es aceptar que no podemos escapar de un destino grabado en piedra. Existe algo llamado libre albedrío y, según le enseñaron a mi héroe de la infancia, son nuestras acciones las que nos definen. Alguna vez escuché decir al malvado Lex Luthor, enemigo jurado de Supermán, que la maldad es un viaje. Habla con verdad. Creo además que, como en los libros de Lemony Snicket, se debe a una serie de eventos desafortunados. Como sea, y como dijo mi amigo Vicente Quirarte, el bien no hace gran literatura ni ocupa las primeras planas de los periódicos. Seguramente intuía esto durante su tierna infancia, cuando tomaba conos de cartón –de las madejas de estambre de su madre– y utilizaba papel aluminio para fabricar un garfio para reemplazar su mano izquierda, justo como el antagonista del relato que tanto le encantaba: Peter Pan, de James Matthew Barrie, que fue transformada por Walt Disney en una película animada en el año de 1963 –yo la conocí mucho tiempo después de esta fecha.
El capitán Garfio fue uno de los primeros villanos que adoré. Surgió de la imaginación del escritor victoriano que recién mencioné, originalmente para una puesta en escena. Luego brincó a la literatura e inevitablemente a otros medios. La obra de teatro El hombre que fue Peter Pan, del dramaturgo inglés Alan Knee, especula sobre los eventos que llevaron a Barrie a la creación de este icónico personaje que «alguna vez fue contramaestre de Barbanegra y es el único hombre al que teme John Long Silver», pero que sin duda supone una crítica a la rigidez de la educación victoriana, donde los niños fueron severamente –incluso despiadadamente– moldeados para convertirse en adultos «modelo». Garfio –o James Hook, según el escritor‒ toma la imagen clásica del pirata, pero sus motivaciones lo acercan más al capitán Ahab –de la novela de Melville que ya mencioné‒ o al capitán Nemo –de Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne. Busca vengarse, concretamente de Peter Pan, el niño que no quería crecer, quien cortó su mano y alimentó con ella a un terrible cocodrilo. Barrie añadió, como una espléndida metáfora, que el villano advertía su presencia –pues temía al lagarto indescriptiblemente‒ gracias a que éste devoró también un reloj de mano, que caminaba incesantemente en su vientre.
Garfio teme al tiempo, como muchos adultos. Eso cobra especial importancia en esta época donde la juventud es un valor y a muchos adolescentes les aterra perderla. Cuando, como gesto de respeto, llamo «señor» al chico que empaqueta mis compras en el supermercado, éste siempre me corrige enérgicamente: «No me diga así, si no estoy viejo». De ahí el acierto de que el papel fuera interpretado por el mismo actor que personificaba al padre de los niños Darling en la obra. En algún momento el legendario Boris Karloff portó la piel del villano, en un montaje de 1950. Aquí en México lo vi interpretado por Manuel El Loco Valdés en los años ochenta.
El capitán Garfio fue descrito por su creador: «De aspecto cadavérico y cetrino, con el pelo en largos bucles, que a cierta distancia parecían velas negras y daban un aire singularmente amenazador a su amplio rostro. Sus ojos eran del azul del nomeolvides y profundamente tristes, salvo cuando le clavaba a uno el garfio, momento en que surgían en ellos dos puntos rojos que se los iluminaban horriblemente. En cuanto a los modales, conservaba aún algo de gran señor, de forma que incluso lo destrozaba a uno con distinción, y me han dicho que tenía reputación de raconteur. Nunca resultaba más siniestro que cuando se mostraba todo cortés, lo cual es la mejor prueba de educación, y la elegancia de su dicción, incluso cuando maldecía, así como la prestancia de su porte, demostraba que no era de la misma clase de su tripulación. Hombre de valor indómito, se decía de él que lo único que lo atemorizaba era ver su propia sangre, que era espesa y de un color insólito. En su vestimenta imitaba un poco los ropajes asociados al nombre de Carlos II, por haber oído decir en un periodo anterior de su carrera que tenía un extraño parecido con los desventurados Estuardo y en los labios llevaba una boquilla de su propia invención».
Garfio, como muchos de sus colegas, ha sido repetidamente llevado al cine. Dustin Hoffman lo interpretó acertadamente en Hook, el regreso del capitán Garfio (Steven Spielberg, 1991), una secuela –no muy afortunada‒ de Peter Pan donde el malvado modifica su venganza al robarse los afectos de los hijos del protagonista, que existen gracias a que éste fue devorado por el mundo de los adultos. Recientemente Jason Isaacs –Lucius Malfoy en la serie Harry Potter‒ le dio vida en Peter Pan (P. J. Hogan, 2003) como el villano despiadado, donde se apreciaba, gracias a los efectos de computadora, el muñón de su mano amputada.
Para finalizar, como reconoce su némesis, gracias a la pluma de Fernando Savater, Garfio es su hermano en más de un sentido. Él carece del precioso tiempo que define la esencia de Peter Pan. Eso los convierte en enemigos formidables e, irónicamente, imperecederos.
3
La aparición de cada nuevo relato de Charles Dickens en la Inglaterra victoriana se convertía casi con seguridad en un auténtico fenómeno editorial. Según diversos recuentos, la gente permanecía formada horas enteras para hacerse de la más reciente obra del celebrado autor. Lo mismo sucedió con Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde. Pocos han sido los escritores capaces de capturar la atención de la gente a esta escala, a nivel mundial. Los que vivimos en esta época tenemos a J.K. Rowling, creadora del popular Harry Potter. La magnitud del interés de los jóvenes por este mago es insólita en el panorama contemporáneo. Antecede a otros fenómenos de enorme impacto comercial, como los vampiros de Stephenie Meyer. Una popular cadena de librerías de esta ciudad organizó una venta nocturna, lecturas, talleres y demás actividades en la víspera del lanzamiento en español de la última entrega de la saga, Harry Potter y las reliquias de la muerte. Lo mismo ocurrió en diversas partes del mundo, con asistentes disfrazados como los personajes del libro, lo que fue parodiado incluso por la familia Simpson. Desde el tercer libro prefiero las ediciones en inglés de Scholastic por las estupendas ilustraciones de Mary GrandPré.
La calidad de la aportación de la señora Rowling ha dividido a la comunidad literaria. Yo, como Fernando Savater, creo que es valiosa. «El verdadero acto mágico, el auténtico milagro lo ha llevado a cabo el aprendiz de brujo Harry Potter. En esta sociedad audiovisual en la que, según algunos, los niños y los jóvenes ya se han olvidado de leer, ha despertado la vieja pasión en miles de neófitos», dijo el autor de Criaturas del aire. Sus adaptaciones cinematográficas no han escapado de la crítica negativa. La del Vaticano, que las tacha de «tenebrosas y pesimistas», es hilarante. De las películas debemos recordar que su intención es comercial: lucran con el fenómeno y lo complementan, son parte de un gran aparato de marketing. En lo personal, las he seguido de cerca y disfrutado. Son cintas sin pretensiones artísticas ni académicas, con altísimos niveles de producción y un reparto completamente británico. Me recuerdan el poder de la palabra: J.K. Rowling dio, en todas, el visto bueno sobre la producción, el diseño de arte, la elección de actores y directores. Impidió que Steven Spielberg se posesionara de la historia, con Haley Joel Osment –el niño de Sexto sentido (M. Night Shyamalan, 1999)‒ como el personaje protagónico.
Muchos creen que el relato se volvió gradualmente más oscuro y pesimista. Esto fue inevitable. Harry creció junto con sus primeros lectores –como el vocabulario que empleó la señora Rowling‒, también sus preocupaciones e inquietudes. Ya no está instalado en ese idílico y plácido territorio llamado infancia, así que no es gratuito que hace unos días se anunciara la publicación de una nueva aventura con el trío de protagonistas convertidos en sensatos adultos.
El alcance sociológico y mediático de Harry Potter es inédito. «Harry superará la prueba del tiempo y permanecerá en el estante donde sólo se guardan los mejores. Estará junto a Alicia, Huck, Frodo y Dorothy», piensa Stephen King. En una época donde la lectura no es un artículo de canasta básica, y donde la literatura compite con los videojuegos, el internet, los mensajes de texto y las redes sociales, es reconfortante que un personaje devuelva a las nuevas generaciones el deseo de leer. Sobre el mago, el suplemento literario del New York Times dijo en su momento: «Estos libros no son inofensivos; si son peligrosos es porque la lectura hace pensar a los niños».
4
El pasado 2 de mayo, Batman, el popular superhéroe creado por Bob Kane y Bill Finger, cumplió sus primeros 75 años de vida. Y no puedo resistir terminar esta colaboración con el segundo personaje de ficción que más cautivó mi imaginación infantil y que posee un lugar muy importante en mi vida adulta.
Erigido como uno de los más populares personajes de ficción –comparado por muchos estudiosos con Sherlock Holmes‒ y comentado y traído a cuento incansablemente por el radio, la televisión, el cine, el internet y los videojuegos, ha sido sujeto de las más variadas interpretaciones. Tercera víctima y único sobreviviente de un ultraje que terminó con un doble homicidio, nacido del horror y modelado por la pérdida y la disciplina, Batman posee un especial significado en una época donde el crimen se ha convertido en parte de nuestra vida diaria. La apariencia del héroe, con su capa y máscara azules, su vestimenta gris, su cinturón amarillo y su característico emblema con forma de murciélago, suele atribuirse al dibujante neoyorkino Bob Kane. Es cierto que en 1938, cuando los ejecutivos de National Publications –hoy DC Comics‒ se percataron del impresionante éxito económico del recién nacido Supermán, inmediatamente le encargaron la creación de un nuevo personaje que emulara sus pasos. Junto a sus honorarios, recibió control y crédito absoluto sobre la historia. El escritor Bill Finger se le unió posteriormente. Y antes de seguir debo que aclarar que no pretendo minimizar el mérito de Kane. La iniciativa fue suya, cierto, pero él –en palabras de Finger‒ visualizó a un justiciero muy diferente al que conocemos, «más semejante a Supermán, con leotardos rojos, sin guantes, con un pequeño antifaz, balanceándose en una cuerda con dos alas de murciélago y un gran anuncio que decía “The Bat-Man”». La labor de Finger fue crucial y no ha recibido el reconocimiento que merece. No sólo escribió algunas de sus aventuras más importantes y creó a muchos de sus más notables aliados y enemigos, sino que fue el encargado de darle el nombre a su alter ego y un trágico origen, lo que da sentido y trascendencia al personaje.
Entender la fascinación que sentimos por personajes como Batman exige que analicemos la trascendencia de la figura del héroe, especialmente apreciada en todas las culturas. Desde la mitología clásica hasta la tradición histórica, los héroes han sido fuente de inspiración para la gente de todas las épocas. Al igual que los relatos y mitos en que aparecen personajes como Hércules o Sansón, el cómic, hoy llamado con justicia noveno arte, nos ha suministrado de una nueva forma de figura mitológica que ha constituido todo un género: el superhéroe. Algunos de estos modernos titanes, de la misma manera que sus precursores clásicos, surgieron del matrimonio del cielo y la tierra. Como el mesías de cualquier religión, Supermán tiene un padre terreno (el señor Kent, de Smallville) y un padre celestial (Jor-El, de Kriptón); aunque estructuralmente su omnipotencia lo aproxime más a la figura de Zeus, soberano del cielo. Otros, por el contrario, proceden de la oscuridad. Al igual que Hades, señor del inframundo y los diamantes, Batman se mueve en las tinieblas gracias al goce de la fortuna heredada por sus padres muertos. «Todo el mundo ama a los héroes», dice en una estupenda película una anciana a su atribulado sobrino. «En cierta manera todos tenemos un héroe en nuestro interior. Nos ayuda a actuar con honestidad, nos da fortaleza, nos ennoblece y llegado el momento nos permite morir con dignidad, aun cuando a veces para mantener su firmeza tenga que renunciar a lo que más ama».
El desdoblamiento de Bruce Wayne en Batman, si bien es atractivo y emocionante, demuestra que el justiciero no se caracteriza por su sanidad mental. ¿Qué necesidad tiene una persona de su perfil –millonario, filántropo, parrandero‒ de cubrir su rostro para salir a enfrentar al fenómeno que marcó su infancia durante las noches, sometiéndose a todo tipo de riesgos? Y si la psique de Batman no es la más saludable, la de sus adversarios de ninguna manera es mejor. Ése es precisamente su atractivo. La lucha del héroe contra la criminalidad no tendría el mismo impacto sin la colorida y variopinta galería de enemigos que desde hace décadas habitan las páginas de sus historias. Y no es que los gánsteres y demás delincuentes sean menos peligrosos. Los villanos, como ya dije, son los que provocan el conflicto tan necesario en toda narración y resaltan las virtudes del héroe.
Los rivales del detective oscuro tienen una gran deuda con los postulados del criminólogo italiano Cesare Lombroso (1835-1909), quien identificó al que llamaba «delincuente loco moral», un individuo con personalidad antisocial dotado de una gran inteligencia, carente de sentimientos y remordimientos. Este tipo de sujetos fueron llamados posteriormente «psicópatas» y hoy, con más tiento, «personas con trastorno social de la personalidad». Pero por lo que respecta a su apariencia, extravagante y casi monstruosa en muchos casos, se acerca a lo dicho por el erudito italiano: «Los delincuentes representan una reversión a un tipo subhumano, caracterizados por un aspecto semejante a primates u hombres primitivos, como si se tratara de modernos salvajes cuyo comportamiento es contrario a las expectativas y reglas de la moderna sociedad civilizada» (esta caracterización fue abiertamente explotada por Chester Gould en las aventuras de Dick Tracy). Más allá de su apariencia, criminales de los tipos más variados son parte frecuente de las aventuras del héroe, casi todos recluidos en el Asilo Elizabeth Arkham para Criminales Dementes. Esta institución es muy semejante a incontables manicomios de la antigüedad, como el asilo de Charenton o el hospital psiquiátrico de La Castañeda, que alojaron a Donatien Alphonse François, marqués de Sade, y a Gregorio Cárdenas Hernández, «el estrangulador de Tacuba», respectivamente. Los contrincantes de Batman son dignos de pertenecer a un catálogo de enfermedades mentales: el megalómano Ra’s al Ghul; el fiscal de distrito convertido en criminal Harvey Dent, alias Dos caras; el pirómano Garfield Lynns, alias Luciérnaga; el especialista en fobias –y psicólogo‒ Jonathan Crane, alias El Espantapájaros; el obsesivo compulsivo Temple Fugate, alias El Relojero; o el esquizofrénico Jervis Tetch, alias El Sombrerero loco; Arnold Wesker, apodado El Ventrílocuo; el gigantón Aaron Helzinger con síndrome de Klüver–Bucy, alias Amygdala; el asesino serial con predilección por las armas punzocortantes Victor Zsasz; y el adolescente con tendencias anarquistas Lonnie Machin, apodado, obviamente, Anarky; que no deja de recordarme a la filosofía radical y violenta de Theodore John Kaczynski, mediáticamente conocido como el «Unabomber».
Como en la vida real, el héroe libra una guerra que sabe que nunca podrá ganar del todo. Reconoce que son las pequeñas victorias las que le animan a seguir adelante. Hoy sigue enseñándome que los momentos de tragedia no nos definen tanto como las acciones que tomamos para lidiar con ellos. Son cosas nos que sucederán a todos. El héroe seguramente incendiará, como hace con nosotros desde nuestra infancia, la imaginación de los hijos y nietos de todos los que hayan leído este artículo. Pero Batman, al igual que los ideales que representa, es imperecedero. Así que sus años apenas comienzan.
_______________
Roberto Coria es investigador de literatura y cine fantástico. Imparte desde 1998 cursos, talleres, ciclos de cine y conferencias sobre estos mundos en diversas casas académicas. Es asesor en materia literaria de Mórbido, Festival Internacional de Cine de Terror y Fantasía. Escribió las obras de teatro El hombre que fue Drácula, La noche que murió Poe y Renfield, el apóstol de Drácula. Condujo el podcast Testigos del Crimen y escribe el blog Horroris causa. En sus horas diurnas es perito en arte forense de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.